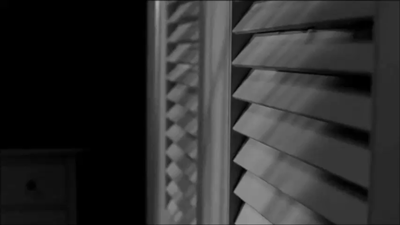Título Original: Manuscript Found in a Bottle
Año de publicación: 18 Octubre 1933
Autor: Edgar Allan Poe
Manuscrito Hallado en una Botella
Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir. Un trato injusto y el paso de los años me han alejado de uno y malquistado con la otra. Mi patrimonio me permitió recibir una educación poco común y una inclinación contemplativa permitió que convirtiera en metódicos los conocimientos diligentemente adquiridos en tempranos estudios.
Pero por sobre todas las cosas me proporcionaba gran placer el estudio de los moralistas alemanes; no por una desatinada admiración a su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis rígidos hábitos mentales me permitían detectar sus falsedades. A menudo se me ha reprochado la aridez de mi talento; la falta de imaginación se me ha imputado como un crimen; y el escepticismo de mis opiniones me ha hecho notorio en todo momento. En realidad, temo que una fuerte inclinación por la filosofía física haya teñido mi mente con un error muy común en esta época: hablo de la costumbre de referir sucesos, aun los menos susceptibles de dicha referencia, a los principios de esa disciplina. En definitiva, no creo que nadie haya menos propenso que yo a alejarse de los severos límites de la verdad, dejándose llevar por el ignes fatui de la superstición. Me ha parecido conveniente sentar esta premisa, para que la historia increíble que debo narrar no sea considerada el desvarío de una imaginación desbocada, sino la experiencia auténtica de una mente para quien los ensueños de la fantasía han sido letra muerta y nulidad.
Después de muchos años de viajar por el extranjero, en el año 18... me embarqué en el puerto de Batavia, en la próspera y populosa isla de Java, en un crucero por el archipiélago de las islas Sonda. Iba en calidad de pasajero, sólo inducido por una especie de nerviosa inquietud que me acosaba como un espíritu malévolo.
Nuestro hermoso navío, de unas cuatrocientas toneladas, había sido construido en Bombay en madera de teca de Malabar con remaches de cobre. Transportaba una carga de algodón en rama y aceite, de las islas Laquevidas. También llevábamos a bordo fibra de corteza de coco, azúcar morena de las Islas Orientales, manteca clarificada de leche de búfalo, granos de cacao y algunos cajones de opio. La carga había sido mal estibada y el barco escoraba.
Zarpamos apenas impulsados por una leve brisa, y durante muchos días permanecimos cerca de la costa oriental de Java, sin otro incidente que quebrara la monotonía de nuestro curso que el ocasional encuentro con los pequeños barquitos de dos mástiles del archipiélago al que nos dirigíamos.
Una tarde, apoyado sobre el pasamanos de la borda de popa, vi hacia el noroeste una nube muy singular y aislada. Era notable, no sólo por su color, sino por ser la primera que veíamos desde nuestra partida de Batavia. La observé con atención hasta la puesta del sol, cuando de repente se extendió hacia este y oeste, ciñendo el horizonte con una angosta franja de vapor y adquiriendo la forma de una larga línea de playa. Pronto atrajo mi atención la coloración de un tono rojo oscuro de la luna, y la extraña apariencia del mar. Éste sufría una rápida transformación y el agua parecía más transparente que de costumbre. Pese a que alcanzaba a ver claramente el fondo, al echar la sonda comprobé que el barco navegaba a quince brazas de profundidad. Entonces el aire se puso intolerablemente caluroso y cargado de exhalaciones en espiral, similares a las que surgen del hierro al rojo. A medida que fue cayendo la noche, desapareció todo vestigio de brisa y resultaba imposible concebir una calma mayor. Sobre la toldilla ardía la llama de una vela sin el más imperceptible movimiento, y un largo cabello, sostenido entre dos dedos, colgaba sin que se advirtiera la menor vibración. Sin embargo, el capitán dijo que no percibía indicación alguna de peligro, pero como navegábamos a la deriva en dirección a la costa, ordenó arriar las velas y echar el ancla. No apostó vigías y la tripulación, compuesta en su mayoría por malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé... sobrecogido por un mal presentimiento. En verdad, todas las apariencias me advertían la inminencia de un simún. Transmití mis temores al capitán, pero él no prestó atención a mis palabras y se alejó sin dignarse a responderme. Sin embargo, mi inquietud me impedía dormir y alrededor de medianoche subí a cubierta. Al apoyar el pie sobre el último peldaño de la escalera de cámara me sobresaltó un ruido fuerte e intenso, semejante al producido por el giro veloz de la rueda de un molino, y antes de que pudiera averiguar su significado, percibí una vibración en el centro del barco. Instantes después se desplomó sobre nosotros un furioso mar de espuma que, pasando por sobre el puente, barrió la cubierta de proa a popa.
La extrema violencia de la ráfaga fue, en gran medida, la salvación del barco. Aunque totalmente cubierto por el agua, como sus mástiles habían volado por la borda, después de un minuto se enderezó pesadamente, salió a la superficie, y luego de vacilar algunos instantes bajo la presión de la tempestad, se enderezó por fin.
Me resultaría imposible explicar qué milagro me salvó de la destrucción. Aturdido por el choque del agua, al volver en mí me encontré estrujado entre el mástil de popa y el timón. Me puse de pie con gran dificultad y, al mirar, mareado, a mi alrededor, mi primera impresión fue que nos encontrábamos entre arrecifes, tan tremendo e inimaginable era el remolino de olas enormes y llenas de espuma en que estábamos sumidos. Instantes después oí la voz de un anciano sueco que había embarcado poco antes de que el barco zarpara. Lo llamé con todas mis fuerzas y al rato se me acercó tambaleante. No tardamos en descubrir que éramos los únicos sobrevivientes. Con excepción de nosotros, las olas acababan de barrer con todo lo que se hallaba en cubierta; el capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, porque los camarotes estaban totalmente anegados. Sin ayuda era poco lo que podíamos hacer por la seguridad del barco y nos paralizó la convicción de que no tardaríamos en zozobrar. Por cierto que el primer embate del huracán destrozó el cable del ancla, porque de no ser así nos habríamos hundido instantáneamente. Navegábamos a una velocidad tremenda, y las olas rompían sobre nosotros. El maderamen de popa estaba hecho añicos y todo el barco había sufrido gravísimas averías; pero comprobamos con júbilo que las bombas no estaban atascadas y que el lastre no parecía haberse descentrado. La primera ráfaga había amainado, y la violencia del viento ya no entrañaba gran peligro; pero la posibilidad de que cesara por completo nos aterrorizaba, convencidos de que, en medio del oleaje siguiente, sin duda, moriríamos. Pero no parecía probable que el justificado temor se convirtiera en una pronta realidad. Durante cinco días y noches completos -en los cuales nuestro único alimento consistió en una pequeña cantidad de melaza que trabajosamente logramos procurarnos en el castillo de proa- la carcasa del barco avanzó a una velocidad imposible de calcular, impulsada por sucesivas ráfagas que, sin igualar la violencia del primitivo Simún, eran más aterrorizantes que cualquier otra tempestad vivida por mí en el pasado. Con pequeñas variantes, durante los primeros cuatro días nuestro curso fue sudeste, y debimos haber costeado Nueva Holanda. Al quinto día el frío era intenso, pese a que el viento había girado un punto hacia el norte. El sol nacía con una enfermiza coloración amarillenta y trepaba apenas unos grados sobre el horizonte, sin irradiar una decidida luminosidad. No había nubes a la vista, y sin embargo el viento arreciaba y soplaba con furia despareja e irregular. Alrededor de mediodía -aproximadamente, porque sólo podíamos adivinar la hora- volvió a llamarnos la atención la apariencia del sol. No irradiaba lo que con propiedad podríamos llamar luz, sino un resplandor opaco y lúgubre, sin reflejos, como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Justo antes de hundirse en el mar turgente su fuego central se apagó de modo abrupto, como por obra de un poder inexplicable. Quedó sólo reducido a un aro plateado y pálido que se sumergía de prisa en el mar insondable.
Esperamos en vano la llegada del sexto día -ese día que para mí no ha llegado y que para el sueco no llegó nunca. A partir de aquel momento quedamos sumidos en una profunda oscuridad, a tal punto que no hubiéramos podido ver un objeto a veinte pasos del barco. La noche eterna continuó envolviéndonos, ni siquiera atenuada por la fosforescencia brillante del mar a la que nos habíamos acostumbrado en los trópicos. También observamos que, aunque la tempestad continuaba rugiendo con interminable violencia, ya no conservaba su apariencia habitual de olas ni de espuma con las que antes nos envolvía. A nuestro alrededor todo era espanto, profunda oscuridad y un negro y sofocante desierto de ébano. Un terror supersticioso fue creciendo en el espíritu del viejo sueco, y mi propia alma estaba envuelta en un silencioso asombro. Abandonarnos todo intento de atender el barco, por considerarlo inútil, y nos aseguramos lo mejor posible a la base del palo de mesana, clavando con amargura la mirada en el océano inmenso. No habría manera de calcular el tiempo ni de prever nuestra posición. Sin embargo teníamos plena conciencia de haber avanzado más hacia el sur que cualquier otro navegante anterior y nos asombró no encontrar los habituales impedimentos de hielo. Mientras tanto, cada instante amenazaba con ser el último de nuestras vidas... olas enormes, como montañas se precipitaban para abatirnos. El oleaje sobrepasaba todo lo que yo hubiera imaginado, y fue un milagro que no zozobráramos instantáneamente. Mi acompañante hablaba de la liviandad de nuestro cargamento y me recordaba las excelentes cualidades de nuestro barco; pero yo no podía menos que sentir la absoluta inutilidad de la esperanza misma, y me preparaba melancólicamente para una muerte que, en mi opinión, nada podía demorar ya más de una hora, porque con cada nudo que el barco recorría el mar negro y tenebroso adquiría más violencia. Por momentos jadeábamos para respirar, elevados a una altura superior a la del albatros... y otras veces nos mareaba la velocidad de nuestro descenso a un infierno acuoso donde el aire se estancaba y ningún sonido turbaba el sopor del "kraken".
Nos encontrábamos en el fondo de uno de esos abismos, cuando un repentino grito de mi compañero resonó horriblemente en la noche. "¡Mire, mire!" exclamó, chillando junto a mi oído, "¡Dios Todopoderoso! ¡Mire! ¡Mire!". Mientras hablaba percibí el resplandor de una luz mortecina y rojiza que recorría los costados del inmenso abismo en que nos encontrábamos, arrojando cierto brillo sobre nuestra cubierta. Al levantar la mirada, contemplé un espectáculo que me heló la sangre. A una altura tremenda, directamente encima de nosotros y al borde mismo del precipicio líquido, flotaba un gigantesco navío, de quizás cuatro mil toneladas. Pese a estar en la cresta de una ola que lo sobrepasaba más de cien veces en altura, su tamaño excedía el de cualquier barco de línea o de la compañía de Islas Orientales. Su enorme casco era de un negro profundo y sucio y no lo adornaban los acostumbrados mascarones de los navíos. Una sola hilera de cañones de bronce asomaba por los portañolas abiertas, y sus relucientes superficies reflejaban las luces de innumerables linternas de combate que se balanceaban de un lado al otro en las jarcias. Pero lo que más asombro y estupefacción nos provocó fue que en medio de ese mar sobrenatural y de ese huracán ingobernable, navegara con todas las velas desplegadas. Al verlo por primera vez sólo distinguimos su proa y poco a poco fue alzándose sobre el sombrío y horrible torbellino. Durante un momento de intenso terror se detuvo sobre el vertiginoso pináculo, como si contemplara su propia sublimidad, después se estremeció, vaciló y... se precipitó sobre nosotros.